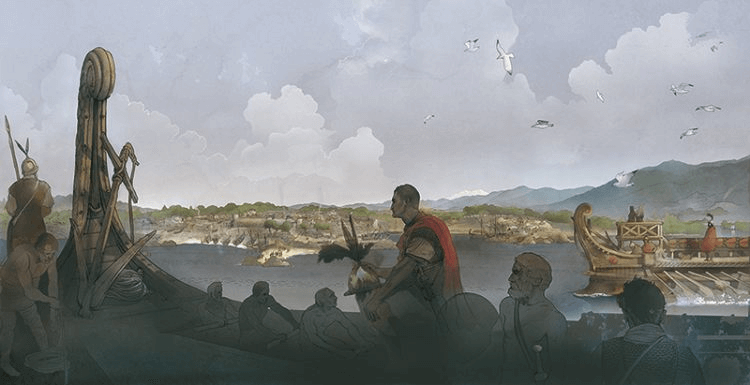En la zona central del este de la península ibérica, alrededor del año 700 a. de C., se están produciendo cambios importantes.
Estamos en el periodo final de la Edad del Bronce y algunos aspectos básicos de la vida de los habitantes de este territorio empiezan a ser diferentes de aquello que fueron durante los dos milenios anteriores. Se está saliendo de la Edad del Bronce para entrar en la Edad del Hierro. Algo que al otro lado del Mediterráneo, en el Egeo, se había producido unos cientos de años antes, tras las invasiones dorias, el fin del sistema palacial micénico, la caída del imperio de los hititas y el ascenso de los asirios, entre otros acontecimientos importantes.

Por el relato de los historiadores antiguos, parece que los habitantes al norte y al sur del río Mijares (Idubeba según PLinio) se sentían y hacían sentir a los de fuera que pertenecían a pueblos distintos: los edetanos habitando las tierras entre el Jucar y el Mijares, y los ilercavones en el territorio entre el Mijares y el Ebro. Más al sur del Jucar, hasta el Segura, quedarían todavía otros, que siendo parecidos, no se sentían tampoco iguales: los contestanos.
Son precisamamente los contactos con ese otro lado del mediterráneo, que ya estaba eb otra fase, los que directa o indirectamente, van a tener gran influencia en los cambios que se están produciendo.
-------------------------------------------------------
En tierras de los ilercavones, al norte del río Mijares, encontramos establecimientos
próximos a la costa que se
abren indudablemente al comercio fenicio
y, a su vez, constituyen vías de penetración
hacia el interior,
 |
| Edetanos |
Al sur del
Palancia, sin embargo, la configuración de la costa no
ofrece lugares aptos para esta clase de
establecimientos puesto que
las desembocaduras del Turia y del Júcar son zonas pantanosas y de marjales
y la Albufera (de Valencia) ocupa una gran extensión, No hay puntos
idóneos para el atraque naval hasta
llegar a Cullera, aislada en su posición. Además la vía Heraklea o
Hercúlea, según el trazado que se deduce
de Estrabón rehuía esta zona,
bordeándola desde algún punto al sur de Sagunto hasta más al sur de Saitabi (Xativa), por lo que hasta después del 121
antes de J. C., como pronto, no se podía atravesar la
zona inmediata a la costa.
Pasados quizás 200 años desde el inicio del Hierro, a partir del siglo V a. de C., podemos ya distinguir
los rasgos característicos de la
cultura ibérica, constituidos por
una respuesta indígena a los estímulos
recibidos desde fuera y que se manifiestan
paralelamente a una intensificación de las
relaciones a través del Mediterráneo, marcadas, ya en
esta época, por un predominio de materiales
de origen y ascendencia griegos, lo
que dará lugar a que la cultura ibérica
tenga una matización clásica desde su inicio.
A pesar de todo, la
civilización ibérica no supone, con respecto
a la de la Edad del Bronce, un
cambio radical ni en la situación topográfica
de los poblados ni en su estructura.
En muchos aspectos, éstos recuerdan
a los del Bronce, pero
con ciertos matices diferenciales como el poseer,
por regla general, una mayor extensión
y una organización, en ciertos casos,
más compleja. Aparecen por primera vez una serie
de núcleos que podemos denominar ciudades, como el Castillo de Sagunto.
Junto a estos
hábitats urbanos, que por una causa u
otra adquieren una personalidad superior
al resto de los poblados, existen otros
que, si bien no llegan a la categoría de
ciudad, pueden ser calificados de centros
destacados. Todos ellos poseen
una organización compleja, con casas que
se distribuyen a lo largo de calles que pueden
ser escalonadas cuando, para aprovechar
la pendiente, se han construido
terrazas artificiales descendentes; caminos
de acceso desde la parte llana adecuados
para el tránsito de carros, desagües para
canalizar las aguas, aljibes, etc. Con sistemas defensivos provistos de torres de
planta cuadrada o circular e, incluso en
algunos casos, fosos excavados y recintos
situados en lo alto de cerros con función
puramente militar.
Alrededor de los grandes centros aparecen
otros de menor importancia que constituyen un poblamiento
rural, satélite de la ciudad principal. Esta población dispersa puede situarse
en cerros y altozanos poco destacados y
amurallados o en las partes llanas, al
modo de masías.
Es durante este momento
cuando se produce de forma definitiva el
abandono de las cuevas como lugares de
habitación.
Con la cultura ibérica asistimos a la
producción masiva de las cerámicas a
torno, con un desplazamiento de las realizadas
a mano de tradición indígena más
antigua.
¿Cómo se introdujo esta técnica?
Para la la fase previa de primeras cerámicas
a torno la influencia fenicia pudo ser
fundamental. Pudo haber penetración
de prototipos fenicios a través
de contactos con la Turdetania (entre el Guadiana y el Guadalquivir) en la propia península, y contactos directos con fenicios llegados a la costa. El progreso en la técnica
de fabricación y cocción, se produce quizás un poco más tarde a través de los contactos con el mundo griego que se van haciendo más intensos a partir del siglo V antes
de J. C., lo cual explica
también la imitación por parte de los
iberos de formas de la vajilla griega clásica.
Por supuesto, otro hecho destacable es el la divulgación de uso del hierro, en armas, indumentaria y toda clase de útiles para la agricultura, la carpintería, o la albañilería. Se ha entrado de lleno en la Edad del Hierro.
Los útiles de la agricultura se hacen más diversos y a la par se introducen nuevos cultivos que serán básicos en los siglos siguientes y que son además muy rentables: el olivo, la higuera, la vid y algunas hortalizas.
Cambios en las técnicas y nuevos cultivos favorecen a aquellos que por alguna razón son capaces de utilizar mejor esas técnicas y rentabilizar esos cultivos, y con ello, se acentúan la diferencias entre unos y otros y se hacen más marcadas las diferencias sociales.
La estructura social cambia, y cambian también los ritos, y algunos individuos se introducen en la técnica de la escritura y en nuevas expresiones artísticas.
La cuevas se relegan a lugares de culto reflejando el modo de culto existente en el mundo griego.
El modo de escribir, de izquierda o derecha o vicevesa, indica quizás las distintas influencias en este territorio desde la turdetania o desde el mundo griego y fenicio , y ofrece motivos para discutir cuáles fueron las primeras, cuáles las predominante o si convivieron.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La iberización en el País Valenciano
D. FLETCHER, E. PLA, M. GIL-MASCARELL y C. ARANEGUI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quizás la influencia de los fenicios fue mayor al norte del Mijares, y la de los griegos al sur, marcando las diferencia ente edetanos e ilercavones. O quizás incluso fue esa diferencia la que les hizo percibirse y ser percibidos como distintos cuando los ya completamente íberos tuvieron contacto con los romanos.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sobre los sistemas de escritura ibéricos:
LENGUAS Y ESCRITURAS PRERROMANAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
Ana M. Vazquez Hoys
UNED
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El complejo mundo social ibérico
En el siglo V a. de C., ya se puede hablar sin duda de lo ibérico y del complejo mundo social que lo constituye. La ciudad ibérica es compleja y es un espacio bien definido con respecto del exterior. La muralla cierra y delimita lo interior frente al campo abierto y desprotegido que queda afuera.
La puerta es un elemento entonces fundamental para conectar los dos espacios.
Cuando Tito Livio (XXI: 7, 8, 11, 14), mucho después, relatará la toma de Arse-Saguntum en el año 219 a.C. menciona
un potente dispositivo defensivo con torres, un
camino de ronda y la existencia de una ciudadela
fortificada con un doble recinto. Aunque no dice nada
respecto a las puertas de la ciudad, sin embargo, en
la ladera sur del cerro se han hallado los restos de una puerta junto a una
torre. El
hallazgo de dos sillares con huellas de quicialeras en
un entorno próximo a las excavaciones no permiten
dudar sobre su vinculación con un sistema de cierre.
La puertas son también puestos de guardia
y control de las mercancías y de los transeúntes y,
desde el punto de vista urbanístico, elementos clave en la articulación y organización del trazado urbano. Se planifican junto
al resto del sistema defensivo, y es significativo que sean estructuras
diferenciadas, cuidadas en su construcción
y monumentalizadas.
Algunas pueden ser clasificadas
como entradas de recubrimiento, ubicadas entre dos lienzos de muralla que
se cruzan, de modo que se configura un pasillo que
puede ser más o menos largo que determina un eje
de entrada tangente o paralelo a los lienzos de la
muralla.
¿Por qué se hacen necesarias las murallas y las puertas?
Lo que en principio parece diseñarse más como delimitación y vigilancia, se va reorientando hacia la salvaguarda de amenazas que se sienten más cercanas y evidentes. De las tres o cuatro puertas de los poblados, se van tapiando algunas para dejar las entradas imprescindibles.
Los tapiados son indicativos de la existencia de
amenazas de asalto pero, además, los expertos han detectado construcciones que denuncian historias más complejas.
Estructuras construidas sobre derrumbes parciales de la muralla y derrumbes de
las mismas puertas. En algunos casos estas historias acabaron con el abandono del poblado puesto que hay evidencias de incendios en casas, en las puertas y en la muralla, e incluso de muchos objetos como joyas de
oro, herramientas, elementos de vestimenta y adornos
personales que aparecen diseminados por las calles, o en
las entradas de las casas. Se han hallado incluso ocultaciones de plata nunca recuperadas.
Las armas encontradas en las puertas, sobre el suelo
o entre los derrumbes, no son ajenas a este final
conflictivo: puntas y conteras
de lanza, puntas de flecha
de bronce, falcatas, puntas de lanza, mangos de escudo. Todas estas
evidencias llevan a pensar en fortificaciones asaltadas en un contexto de conflicto en el que el asedio formal
con bloqueo o cerco no se da, pues los ataques se
deben más a sorpresas o argucias entre pequeños
grupos que a grandes maquinarias de asalto o a
ejércitos numerosos. Estamos en el siglo IV a. de C.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Helena Bonet Rosado
Jaime Vives-Ferrándiz Sánchez
Servicio de Investigación Prehistórica –
Museo de Prehistoria de Valencia
-----------------------------------------------------------